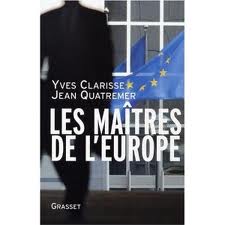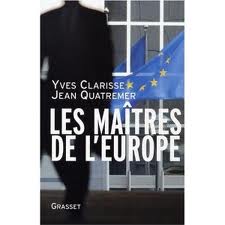 BRUSELAS (apro).– Tras los “no” de Francia y Holanda al tratado de Constitución, Luxemburgo –este domingo– será el primer país en ir a las urnas. El primer ministro, Jean-Claude Juncker, prometió dimitir en caso que los luxemburgueses no aprobaran el texto constitucional, tal y como ya lo hicieron otros doce países; Chipre (30 de junio) y Malta (6 de julio) los más recientes en hacerlo por vía parlamentaria.
BRUSELAS (apro).– Tras los “no” de Francia y Holanda al tratado de Constitución, Luxemburgo –este domingo– será el primer país en ir a las urnas. El primer ministro, Jean-Claude Juncker, prometió dimitir en caso que los luxemburgueses no aprobaran el texto constitucional, tal y como ya lo hicieron otros doce países; Chipre (30 de junio) y Malta (6 de julio) los más recientes en hacerlo por vía parlamentaria.
(Artículo publicado el 8 de julio de 2005 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)
Juncker es de los que piensa que rechazar la Constitución y la Unión Europea (UE) es lo mismo. Según dijo a la prensa durante la cumbre de junio, el rechazo francés y holandés muestra que los ciudadanos no saben cómo opera la Unión. Por lo pronto la Comisión Europea –encargada de promocionar la Constitución y la misma que admitió que fue “malo” este trabajo en Francia– presentó una nueva estrategia de comunicación, y el 30 de junio abrió con el Consejo de Ministros un centro de información ciudadana en Bruselas (Infeuropa).
En este contexto aparece atinadamente el libro Los amos de Europa, de Yves Clarisse y Jean Quatremer, corresponsales en Bruselas de la agencia británica Reuters y del diario francés Libération, respectivamente.
El libro pone a debate un tema tan espinoso como apasionante: el rol que ha jugado la prensa europea en la actual crisis política del continente a raíz del divorcio entre los ciudadanos y la UE.
Bruselas –la capital belga que hospeda a las instituciones de la Unión– acoge el número de corresponsales más grande del mundo: mil 200 acreditados de 57 nacionalidades. La reputación de poco transparentes que padecen las instituciones ante la opinión pública, según los autores, no es sólo obra de las malas decisiones de los políticos, sino también de una falsa imagen que difunde la prensa.
El último eurobarómetro arroja que la mitad de los europeos no confía en las instituciones comunitarias, pero al mismo tiempo 73% declara saber “casi nada” o “muy poco” de ellas. “Contrario a lo que se piensa, Europa es más una casa de cristal que un monstruo de opacidad construido por tecnócratas complotando en gran secreto”, comentó Quatremer en una presentación del ejemplar.
“Es imposible ocultar algo con tal cantidad de comisarios, funcionarios, delegaciones nacionales, diputados europeos y cabilderos”, agregó.
Control
Uno de los casos que ilustra el libro es el de la diplomática sueca Linda Corugedo-Steneberg. El 17 de noviembre de 1999, un canal de televisión de su país, TV4, reveló que un sistema de falsas facturas había sido puesto en marcha en la representación de la Comisión Europea que ella dirigía en Estocolmo. De inmediato, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) puso en curso una investigación. Seis meses después las pesquisas concluyeron que se trataba de desvíos contables por un monto no muy importante, 20 mil euros. Las facturas, que remitían a pequeños pagos de entre 10 y 150 euros, no habían sido firmadas por la funcionaria, sino por un empleado local sueco y un asistente administrativo danés.
“A pesar de ello, la diplomática sueca fue literalmente arrastrada en el lodo por la prensa de su país bajo el lema “todos podridos”. Durante largos meses fue acorralada, las televisoras no dudaron en instalar cámaras permanentes delante de su domicilio bruselense.
Ella demandó a la Comisión, en vano, perseguir en los tribunales a los periódicos que la habían acusado injustamente”, escriben Clarisse y Quatremer.
Corugedo-Steneberg –actual jefa de la unidad de prensa y comunicación de la Comisión– fue exonerada por la justicia sueca en enero de 2002, y el consejo disciplinario de la Comisión la sancionó con el mínimo castigo: una “advertencia” por no haber vigilado a sus subalternos.
“Bruselas” está sometida a controles internos tan estrictos que si éstos se aplicaran a los Estados miembro, “los ministros pasarían su tiempo dimitiendo”, cuentan los corresponsales. Cada uno de los 20 comisarios es políticamente responsable de la menor deriva o falta de los servicios bajo su autoridad, esté o no enterado. Es más, quien fuera presidente de la Comisión entre 1999 y 2004, el italiano Romano Prodi, hizo de la lucha contra el fraude su objetivo político supremo, que los autores consideran inquisidor.
Los funcionarios están sujetos a un monitoreo persistente de la OLAF, del Servicio Central de Auditoría, de la Comisión de Control Presupuestal del Parlamento Europeo y del equipo de auditores, uno por cada dirección general. No se trata de afirmar que no hay ovejas negras en Bruselas, matizan: “Pero los verdaderos casos de fraudes son raros, muy raros si se piensa en el día a día de los Estados miembro, y los controles internos bastan para evitarlos”. Y añaden: “Por el resto, los medios han seguido calificando abusivamente como fraudes comportamientos que apuntan más a la acrobacia contable: para cumplir con sus tareas, los funcionarios han sido forzados a violar los reglamentos financieros”, señalan Clarisse y Quatremer.
Britanización de la prensa
Si algo caracterizaba a los primeros corresponsales que llegaron en los cincuenta a la capital belga, eso era su militancia europeísta. Uno de ellos, el francés Marc Paolini, que llegó en 1969 con otros periodistas familiarizados con la guerra en Argelia, cuenta a los autores del libro que “la idea era ir a Bruselas a construir Europa”.
Cuando desembarcó había apenas 3 mil 200 funcionarios, diez veces menos que hoy, que se distribuían en ocho edificios en lugar de los 50 actuales. En 1978 no había más que 40 corresponsales acreditados. Entre los medios pioneros enlistan los rotativos alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Die Welt, el francés Le Monde, el periódico de la City londinense Financial Times, y las agencias de noticias Agence France-Presse (AFP) y la británica Reuters.
Este “pequeño mundo europeo”, señala Quatremer y Clarisse, “era como una familia”: “Los periodistas eran íntimos de los comisarios, de los altos funcionarios y de los diplomáticos destacados en Bruselas”. Por ejemplo, Philippe Lemaître, que trabajó para Le Monde de 1969 a 2001, apadrinó a Karen Van Miert, quien llegó a ser comisario de competencia.
“El sentimiento de participar en un proyecto histórico frágil, amenazado y mal comprendido por las opiniones públicas, llevó a los periodistas a minimizar los defectos de la construcción comunitaria”, recalcan.
Con la progresiva extensión de competencias a Bruselas, los años noventa marcaron la llegada de una nueva generación de periodistas: para 1993 eran 650 los acreditados. Fue entonces que ocurrió un viraje hacia el “euroescepticismo”.
Clarisse y Quatremer analizan que, en su mayoría, los “nuevos” periodistas no ven la construcción europea como “un sujeto de pasión, sino como un objeto de observación”.
La adhesión de numerosos países nórdicos terminó de modificar la cultura periodística bruselense. “La obsesión de la transparencia, el cuestionamiento agresivo, la búsqueda de informaciones exteriores a la esfera comunitaria, han ganado poco a poco el conjunto de la sala de prensa”, se explica en el libro.
Si la crítica al poder jamás la ponen en cuestionamiento, Clarisse y Quatremer sí ponen en tela de juicio algunas de las tendencias periodísticas que están animando pugnas nacionalistas. Destacan el euroescepticismo de la prensa británica y cómo ésta ha tomado de “rehén” al gobierno de Tony Blair, que el mes pasado suspendió el referéndum sobre la Constitución. Manifiestan que tabloides eurófobos como The Sun o Daily Mirror no tienen otro objetivo que “mostrar una Europa ensañada en destruir la identidad nacional británica”.
El diario más vendido del Reino Unido –tres millones de ejemplares diarios– es The Sun. Este año sorpresivamente envió a la capital comunitaria un corresponsal, Michael Lea, cuya misión declarada fue “hacer estallar la verdad sobre la corrupción que reina” en Bruselas.
Diarios considerados más serios, como Times o Daily Telegraph, están contagiados de una política editorial parecida. Los autores del libro cuentan que sus corresponsales “son obligados a hablar mal de Europa al menos en un párrafo del artículo. Si no lo hacen, sus textos son reescritos en Londres sin que sean advertidos”.
El 27 de enero, un reporte independiente concluyó algo sorprendente: los periodistas de la BBC, la cadena de radio y TV pública más prestigiosa del planeta, padecen “un problema de ignorancia en los asuntos europeos”, el cual “debe ser resuelto de manera urgente”.
Tales lagunas, reconoció el eurodiputado Graham Watson, son un factor que explica “la ignorancia” de los británicos sobre la UE.
Nacionalismos
Las redacciones francesas sufren otro tipo de fenómeno: “Para los media parisinos, Europa empieza a existir cuando un ministro francés camina en la barandilla o, mejor, cuando Jacques Chirac está mezclado en el asunto”, dicen Clarisse y Quatremer.
Convencidos de que la prensa “comunitaria” debería ser la “precursora del ciudadano europeo” interpretando los acontecimientos en un marco regional, lamentan que, por el contrario, la “renacionalización” de la información esté a la orden del día.
El “ángulo nacional” de los hechos “vende” en las redacciones, pero el periodista pierde su papel de “mediador” entre la UE y las opiniones públicas nacionales, argumentan. Las fuentes nacionales se vuelven cruciales. Durante las cumbres europeas, por ejemplo, lo que importa es saber quién pierde y quién gana, y no analizar la reunión en términos “europeos”. Resultado: “Los clichés nacionales salen reforzados”.
En ese sentido, la “prensa presidencial” que acompaña a Chirac y que depende de su abastecimiento informativo del Elíseo se hace cada vez más influyente en tales encuentros. Ese control del gobierno, “una réplica de lo que se hace en Estados Unidos”, subraya el libro, es casi total, y el resultado que se busca se obtiene: “Los franceses tienen una visión más franco-francesa de la construcción europea”.
Un caso más burdo: en la cumbre europea de Copenhague de diciembre de 2002, el primer ministro polaco, Lezlek Miller había obtenido para su país mil millones de euros más de lo previsto para su adhesión. Al entrar a la sala de prensa de Polonia, reseña el libro, “sus periodistas le reservaron una ovación de pie digna de una reunión del Partido Comunista norcoreano”.
Tal fenómeno, reforzado por el ingreso de países excomunistas, habituados a lecturas “nacionalistas” del mundo, está cargado de riesgos para la unidad de Europa, alertan Quatremer y Clarisse. Con frecuencia, acusan, las revelaciones de escándalos han permitido confortar un euroescepticismo latente. Las redacciones, que sólo publican artículos “críticos y negativos” de la UE, califican de ingenuo “maravillarse de lo que los europeos han logrado construir en más de 50 años”.
“La crítica es normal pero, si es demasiado sistemática, se vuelve un gran peligro”: los enemigos de Europa “no tienen otra cosa que proponer más que el retorno al Estado nacional, cuya genialidad se pagó con millones de muertos”.
Y concluyen: “Si el tiempo de los periodistas militantes se acabó, hay que inventar una interfase entre una realidad europea a veces técnica, seguido mal comprendida y presentada de manera negativa, y las 25 opiniones públicas nacionales. Sin ella, la opinión pública europea, que no puede nacer si no es correctamente informada de lo que está en juego, se mantendrá al margen de la construcción europea, o de plano le será hostil”.